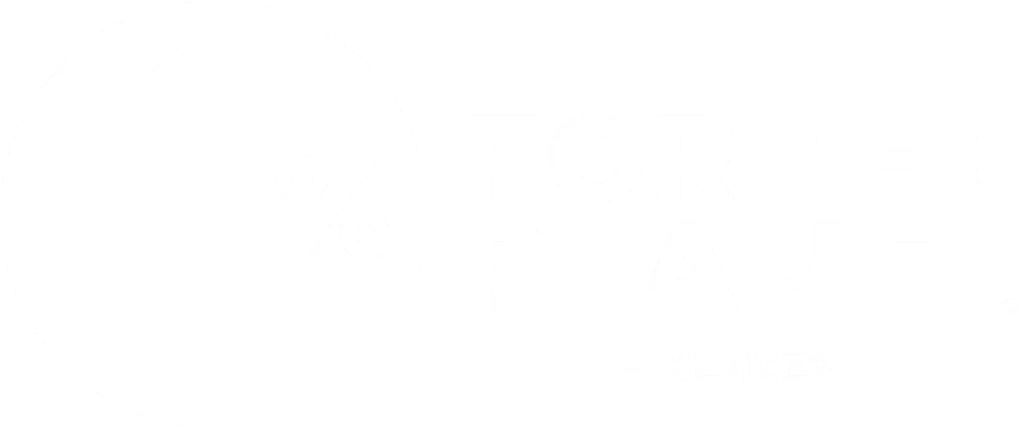Hasta hace pocos años, la historia que nos enseñaban en el colegio afirmaba que los españoles llegaron y fundaron Santiago en un territorio vacío en el año 1541.
Sin embargo, investigaciones iniciadas a mediados del siglo pasado revelan que el legado del Imperio Inca en Chile es más profundo (y sorpresivo) de lo que creíamos.
Uno de los hallazgos más importantes que evidencia la presencia del Tawantinsuyu (nombre dado al Imperio Inca) en el actual territorio chileno fue el descubrimiento del Niño del Plomo en 1954, una revelación que confirmó la presencia de los incas en los Andes centrales de Chile.
Por otro lado, en los años 70, Rubén Stehberg y Gonzalo Sotomayor comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un Santiago incaico prehispánico.
Si te interesa este tema, puedes leer el artículo publicado en 2012 en el boletín del Museo Nacional de Historia Natural, donde concluyen que habría existido un centro urbano del Tawantinsuyu bajo el casco antiguo de la ciudad de Santiago.
Desde allí partían caminos en diversas direcciones, y su base de sustento era la hidroagricultura y la minería de oro y plata.
Esta infraestructura habría sido aprovechada por Pedro de Valdivia para fundar la ciudad de Santiago.
Dentro de los hallazgos que hoy nos permiten saber que existía un asentamiento inca en el actual territorio de Santiago están los vestigios de cementerios encontrados durante las excavaciones para la ampliación de la red del metro, las técnicas constructivas características del Cuzco halladas en el Patio de los Naranjos (Palacio Presidencial), y el sinfín de cerámicas incaicas descubiertas bajo la Catedral de Santiago y en los alrededores de la Plaza de Armas.
Los incas reverenciaban las montañas más altas como moradas de sus dioses, conocidos como apus. En estos lugares sagrados, realizaban ceremonias y ofrecían sacrificios para honrar a las deidades y asegurar el equilibrio entre la naturaleza y la comunidad.
Uno de los rituales más importantes era el capacocha, en el que, tras largas peregrinaciones que podían durar meses, se sacrificaban niños y se dejaban ofrendas en santuarios de altura.
Estos rituales eran una forma de comunicación directa con los dioses, y las montañas se convertían en lugares donde el mundo humano se conectaba con lo divino.
El Cerro El Plomo (5425 msnm), visible desde Santiago, fue uno de esos sitios sagrados.
En 1954, un grupo de arrieros subió al Cerro El Plomo en busca de oro y plata, convencidos de que en las cumbres había tesoros enterrados.
A 30 metros de la cumbre, encontraron un enterratorio incaico cuidadosamente construido y, en su interior, el cuerpo de un niño.
Las condiciones extremas de la montaña habían permitido que el cuerpo se conservara en un estado excepcional por siglos.
Algunas personas que vieron el cuerpo decían que daba la impresión de estar dormido, como si fuera a despertar en cualquier momento.
Grete Mostny, quien 10 años después del hallazgo se convertiría en la primera directora mujer del Museo Nacional de Historia Natural, afirmó que la momificación del cuerpo comenzó recién cuando fue trasladado a menor altura, antes de eso no era una momia, si no un cuerpo que había pasado por un proceso de liofilización (cuando un objeto congelado pierde toda el agua, sin que intervengan altas temperaturas).
Estudios posteriores sugieren que el niño, de aproximadamente 8 años, era originario del sur del Imperio Inca.
Durante la peregrinación hacia la ceremonia de capacocha, el niño era alimentado y agasajado por las comunidades que encontraba en su camino.

En el adoratorio del Plomo se encontraron también objetos de oro y plata que formaban parte de su ajuar ceremonial, símbolos de su importancia como representante del pueblo ante las deidades.

Este hallazgo se convirtió en una de las piezas arqueológicas más importantes de Chile, demostrando que el ritual capacocha se extendía hasta los Andes centrales.
Actualmente, el cuerpo del Niño del Plomo se conserva en el Museo Nacional de Historia Natural, donde los visitantes pueden ver una réplica en exhibición.
Si hoy visitas el Cerro El Plomo, podrás ver dos conjuntos de construcciones de piedra de origen inca, conocidas como pircas.
A 5,200 metros de altitud se encuentra el Adoratorio, utilizado con fines ceremoniales, mientras que a 5,400 metros se ubican las pircas llamadas Enterratorio, donde se halló al Niño del Plomo.
Conectar con la cosmovisión ancestral en las cumbres
El hallazgo del Niño del Plomo no es solo una pieza arqueológica; también es una ventana a la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitaron estas tierras antes que nosotros.
Las montañas, para ellos, eran mucho más que paisajes: eran seres vivos, espíritus guardianes que protegían a la comunidad y conectaban el mundo humano con lo divino.
La relación profunda que estas culturas tenían con la naturaleza se manifiesta en la importancia que daban a los rituales realizados en las cumbres.
Cada vez que subimos a un cerro, podemos experimentar una pequeña parte de esa conexión sagrada con la naturaleza, reconociendo la espiritualidad que aún habita en estos paisajes.
Los mismos cerros que alguna vez fueron templos naturales para las culturas ancestrales siguen ofreciendo hoy la oportunidad de conectar con el entorno de una manera más profunda y consciente.